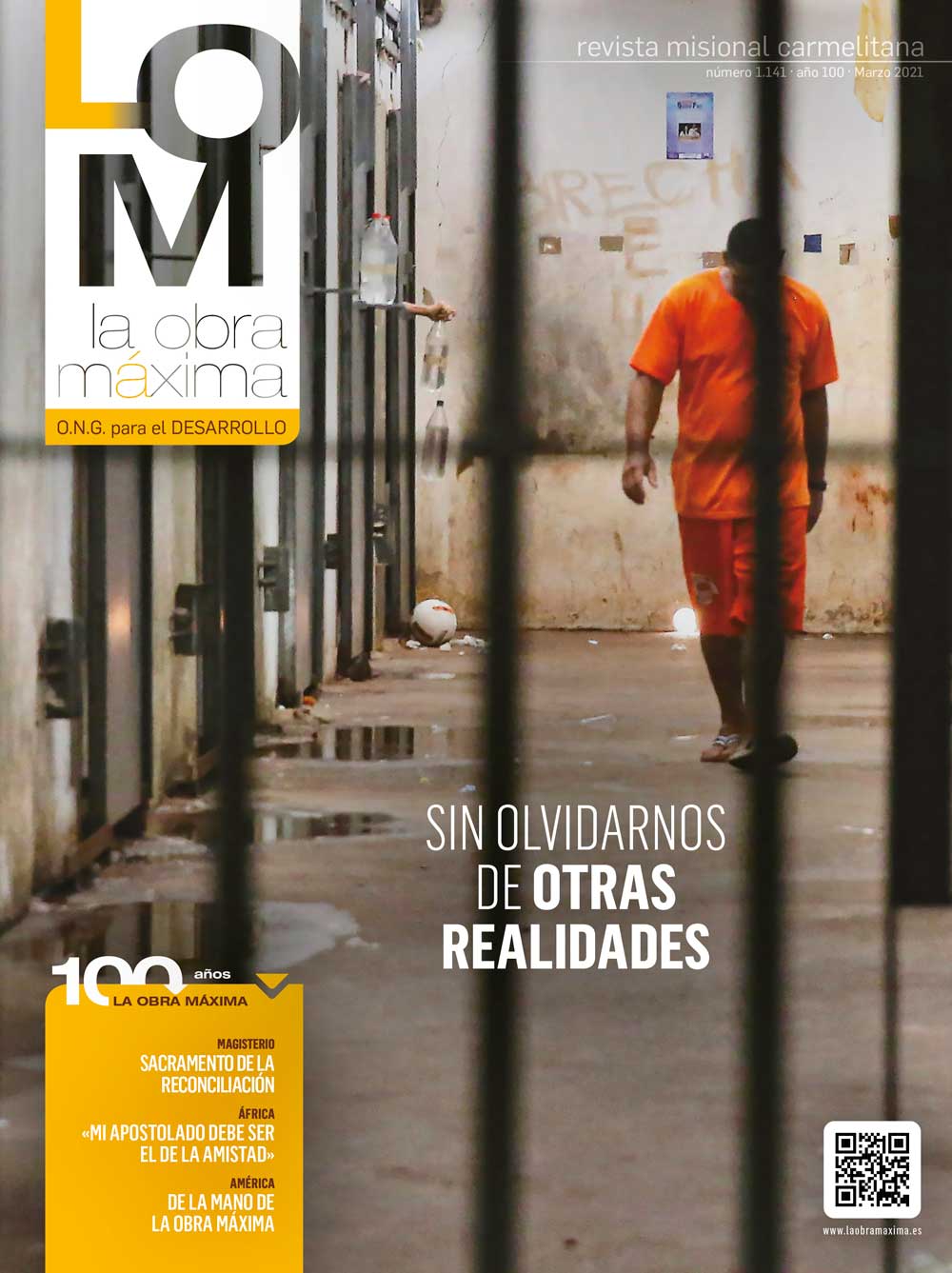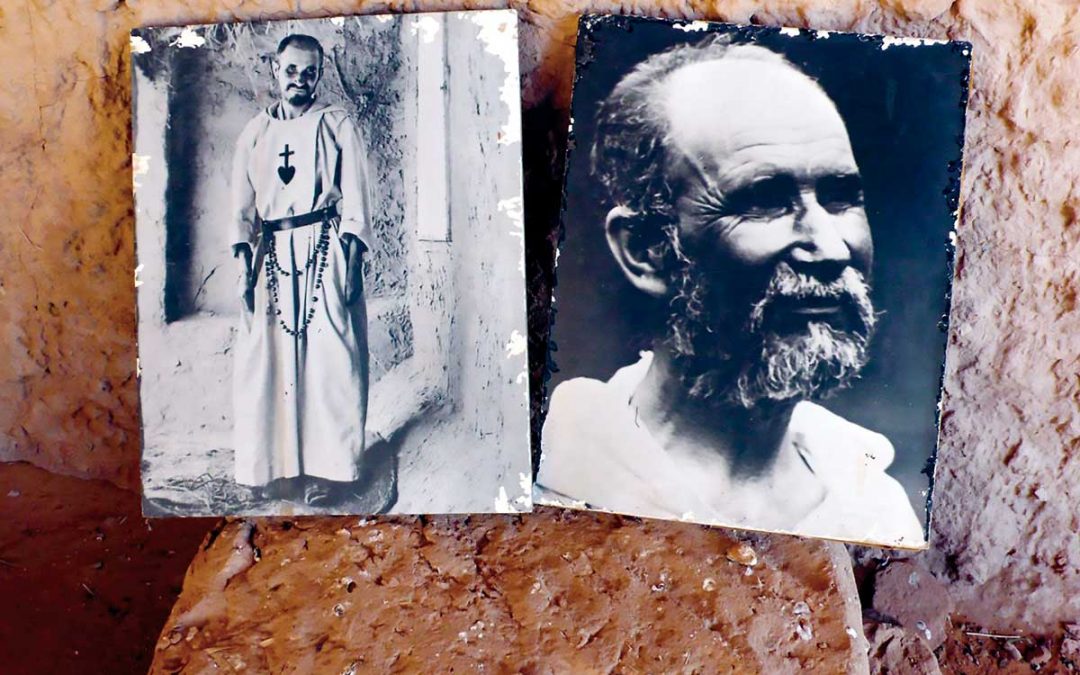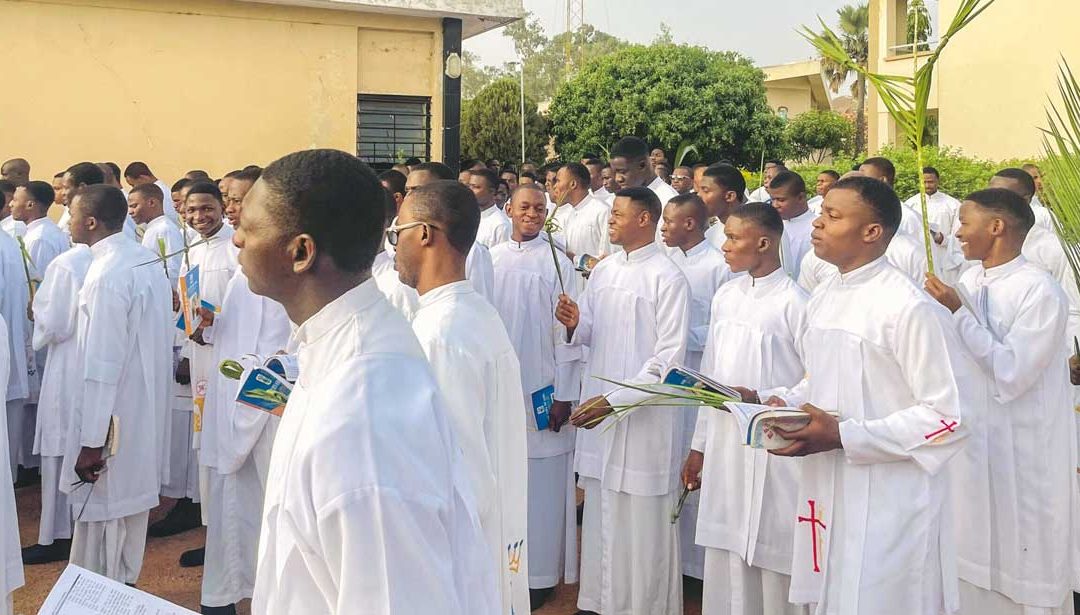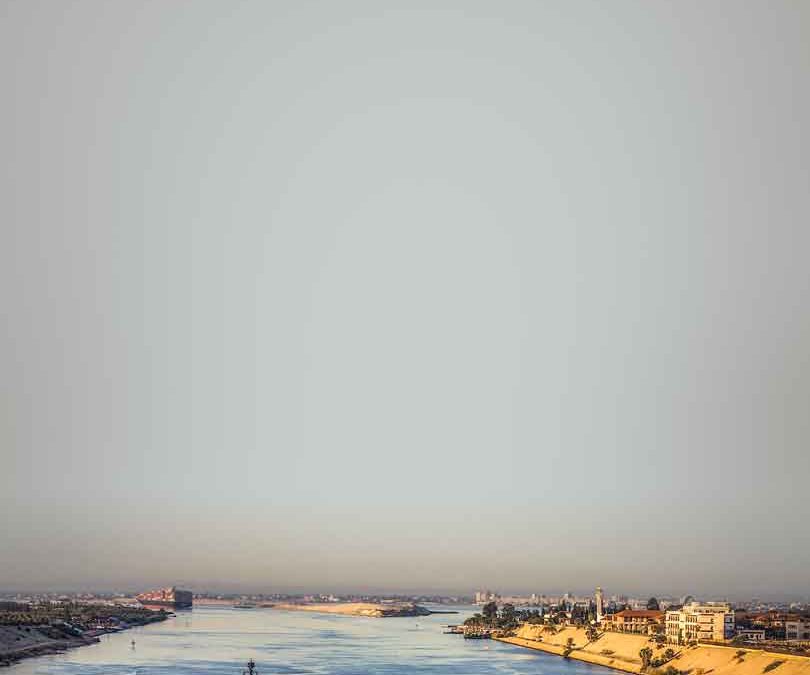Nuestros países son muy vulnerables a ideologías violentas y los grupos extremistas encuentran en ellos terreno abonado para germinar. Una extensa proporción de jóvenes desempleados: hay en África 340.000.000 de personas entre 15 y 24 años de edad y este número se duplicará para el año 2050.
Además de esta juventud, que busca un futuro y no lo encuentra, tenemos también la pobre gestión de nuestros políticos ante la diversidad étnica y religiosa. Estas son, en resumen, las razones por las que nuestro subcontinente experimenta un caos perpetuo.
Los conflictos más recientes
Las guerras en nuestra región subsahariana nunca se acaban, hay en la actualidad varios países que mantienen conflictos armados. Cada día aumenta el número de víctimas mortales y hay millones de personas desplazadas y refugiadas; a esto hay que sumar el aumento de la pobreza, la desnutrición infantil y la violencia contra la mujer y otras desgracias que genera todo conflicto armado.
Cuerno de África: ha sido una de las regiones más conflictivas de África: guerra civil etíope 1974 – 1991, guerra de Ogaden 1977-1978, guerra entre Etiopía y Eritrea 1998-2000, guerra civil de Somalia que comenzó en 1968 y sigue hasta el día de hoy, se calcula que en este conflicto han muerto más de 1.000.000 de personas.
Chad – Sudán: el conflicto comenzó el año 2005, cuando el gobierno de Chad declaró el estado de guerra. Unas 7000 personas, la mayoría civiles, perdieron la vida en el conflicto, mientras que unas 200.000 huyeron del país en busca de una vida mejor.
Sudán del Sur: esta república, donde se ubican los pozos de petróleo, está en guerra continua. Los conflictos entre el Norte musulmán y el Sur animista-cristiana se mantuvieron durante muchos años. Más tarde llegó el genocidio de Darfur, los soldados del Norte contra la población no-musulmana. El conflicto causó unas 300.000 muertes y 3.000.000 de desplazamientos. Tras la independencia del Sudán del Sur en julio del 2011, la lucha entre el presidente Salva Kiir y su vicepresidente Riek Machar produjo la guerra civil más sangrienta del subcontinente: comenzó el conflicto armado el año 2013 y duró hasta el 25 de junio del 2018.
Ruanda. Nadie ha olvidado el enorme genocidio, que tuvo lugar entre abril y julio de 1994, cuando casi 1.000.000 de personas fueron asesinadas y unas 400.000 mujeres fueron violadas.
Burundi: Desde el 2015 hay un repunte de violencia en esta pequeña república. De momento el conflicto ha generado una emergencia humanitaria con 500.000 personas buscando refugio en los países de alrededor.
Mali: En la actualidad continúa la violencia que sufre el país desde los años 90. Esta inestabilidad ha producido muchos miles de víctimas mortales y más de 200.000 personas han tenido que huir, abandonando sus hogares.
República Centroafricana: Se decía que el conflicto centroafricano era religioso, la verdad es que no: cristianos y musulmanes se mantuvieron muy unidos y proclamaron que la guerra nada tenía que ver con la religión. Los grupos armados, Seleka y Anti-balaka se enfrentaron en la capital Bangui y obligaron a más de 40.000 personas a huir para salvar sus vidas y refugiarse en el aeropuerto internacional de Mpoko. Todavía se respira mucha inseguridad en las calles de Bangui.
Nigeria: Las luchas de esta nación, la más poblada del subcontinente, no acabaron con la terrible guerra civil de Biafra de los años 60, en la que murieron 1.100.000 personas y se contabilizaron 2.000.000 de refugiados antes del conflicto y 4.000.000 durante el mismo. Nigeria no ha conocido la paz desde el año 2002, pero desde 2009 la conflictividad se ha hecho más violenta y ha generado unos 1.200.000 refugiados. El grupo Boko-Haram siembra pánico y muerte al norte del país, y hace también incursiones criminales traspasando las fronteras del Chad, Camerún y Níger.
República Democrática del Congo: Desde su independencia en junio del 1960 este país de grandes dimensiones geográficas y enorme riqueza minera solo ha conocido cortos períodos de paz y estabilidad. El llamado «genocidio congoleño» provocó la muerte de entre 3.000.000 y 4.000.000 de personas: la mayoría por hambre y por enfermedades prevenibles y curables. Esta trágica cifra hizo que esta guerra, entre 1998 y 2005, fuera la más mortífera desde la segunda guerra mundial. La llamada «guerra del coltán», que terminó formalmente en el 2003 con la firma del Acuerdo de Pretoria fue el conflicto continental más grande: 9 naciones extranjeras y 20 facciones armadas de la misma R.D.C. intervinieron en el conflicto armado.
Otros Movimientos conflictivos
Esta larga lista de conflictos armados no completa la historia de la violencia en la región subsahariana. Hay muchos más países, donde la población ha sufrido y sigue sufriendo por diversas razones: Sudáfrica conoció muchas muertes y violencia durante el período del Apartheid desde 1948 hasta principios de los 90; Zimbabwe ha vivido unos años de inestabilidad y hambre porque su presidente R. Mugabe quiso perpetuarse en el poder.
Kenia, Somalia y Nigeria sufren el triste fenómeno del terrorismo de signo musulmán. Fue la región donde al-Qaeda inició su guerra contra USA en 1998, al bombardear la embajada americana en Nairobi (Kenia) y en Dar-es-Salaam (Tanzania).
Nuestros gobiernos subsaharianos tratan de responder al extremismo terrorista con «mano dura», pero no parece el modo adecuado para mejorar la situación. Una respuesta exclusivamente militar nunca podrá doblegar la vitalidad criminal de estos grupos. Los recursos que se invierten en la lucha directa contra el terrorismo, habría que invertirlos en mejorar la situación socio-económica de nuestro pueblo. Es cosa obvia que necesitamos superar nuestra pobreza y subdesarrollo si queremos paralizar a los extremistas.
¿Te ha gustado el artículo? PUEDES COMPARTIRLO
COLABORA CON LOM
Nuestros países son muy vulnerables a ideologías violentas y los grupos extremistas encuentran en ellos terreno abonado para germinar. Una extensa proporción de jóvenes desempleados: hay en África 340.000.000 de personas entre 15 y 24 años de edad y este número se duplicará para el año 2050.
Además de esta juventud, que busca un futuro y no lo encuentra, tenemos también la pobre gestión de nuestros políticos ante la diversidad étnica y religiosa. Estas son, en resumen, las razones por las que nuestro subcontinente experimenta un caos perpetuo.
Los conflictos más recientes
Las guerras en nuestra región subsahariana nunca se acaban, hay en la actualidad varios países que mantienen conflictos armados. Cada día aumenta el número de víctimas mortales y hay millones de personas desplazadas y refugiadas; a esto hay que sumar el aumento de la pobreza, la desnutrición infantil y la violencia contra la mujer y otras desgracias que genera todo conflicto armado.
Cuerno de África: ha sido una de las regiones más conflictivas de África: guerra civil etíope 1974 – 1991, guerra de Ogaden 1977-1978, guerra entre Etiopía y Eritrea 1998-2000, guerra civil de Somalia que comenzó en 1968 y sigue hasta el día de hoy, se calcula que en este conflicto han muerto más de 1.000.000 de personas.
Chad – Sudán: el conflicto comenzó el año 2005, cuando el gobierno de Chad declaró el estado de guerra. Unas 7000 personas, la mayoría civiles, perdieron la vida en el conflicto, mientras que unas 200.000 huyeron del país en busca de una vida mejor.
Sudán del Sur: esta república, donde se ubican los pozos de petróleo, está en guerra continua. Los conflictos entre el Norte musulmán y el Sur animista-cristiana se mantuvieron durante muchos años. Más tarde llegó el genocidio de Darfur, los soldados del Norte contra la población no-musulmana. El conflicto causó unas 300.000 muertes y 3.000.000 de desplazamientos. Tras la independencia del Sudán del Sur en julio del 2011, la lucha entre el presidente Salva Kiir y su vicepresidente Riek Machar produjo la guerra civil más sangrienta del subcontinente: comenzó el conflicto armado el año 2013 y duró hasta el 25 de junio del 2018.
Ruanda. Nadie ha olvidado el enorme genocidio, que tuvo lugar entre abril y julio de 1994, cuando casi 1.000.000 de personas fueron asesinadas y unas 400.000 mujeres fueron violadas.
Burundi: Desde el 2015 hay un repunte de violencia en esta pequeña república. De momento el conflicto ha generado una emergencia humanitaria con 500.000 personas buscando refugio en los países de alrededor.
Mali: En la actualidad continúa la violencia que sufre el país desde los años 90. Esta inestabilidad ha producido muchos miles de víctimas mortales y más de 200.000 personas han tenido que huir, abandonando sus hogares.
República Centroafricana: Se decía que el conflicto centroafricano era religioso, la verdad es que no: cristianos y musulmanes se mantuvieron muy unidos y proclamaron que la guerra nada tenía que ver con la religión. Los grupos armados, Seleka y Anti-balaka se enfrentaron en la capital Bangui y obligaron a más de 40.000 personas a huir para salvar sus vidas y refugiarse en el aeropuerto internacional de Mpoko. Todavía se respira mucha inseguridad en las calles de Bangui.
Nigeria: Las luchas de esta nación, la más poblada del subcontinente, no acabaron con la terrible guerra civil de Biafra de los años 60, en la que murieron 1.100.000 personas y se contabilizaron 2.000.000 de refugiados antes del conflicto y 4.000.000 durante el mismo. Nigeria no ha conocido la paz desde el año 2002, pero desde 2009 la conflictividad se ha hecho más violenta y ha generado unos 1.200.000 refugiados. El grupo Boko-Haram siembra pánico y muerte al norte del país, y hace también incursiones criminales traspasando las fronteras del Chad, Camerún y Níger.
República Democrática del Congo: Desde su independencia en junio del 1960 este país de grandes dimensiones geográficas y enorme riqueza minera solo ha conocido cortos períodos de paz y estabilidad. El llamado «genocidio congoleño» provocó la muerte de entre 3.000.000 y 4.000.000 de personas: la mayoría por hambre y por enfermedades prevenibles y curables. Esta trágica cifra hizo que esta guerra, entre 1998 y 2005, fuera la más mortífera desde la segunda guerra mundial. La llamada «guerra del coltán», que terminó formalmente en el 2003 con la firma del Acuerdo de Pretoria fue el conflicto continental más grande: 9 naciones extranjeras y 20 facciones armadas de la misma R.D.C. intervinieron en el conflicto armado.
Otros Movimientos conflictivos
Esta larga lista de conflictos armados no completa la historia de la violencia en la región subsahariana. Hay muchos más países, donde la población ha sufrido y sigue sufriendo por diversas razones: Sudáfrica conoció muchas muertes y violencia durante el período del Apartheid desde 1948 hasta principios de los 90; Zimbabwe ha vivido unos años de inestabilidad y hambre porque su presidente R. Mugabe quiso perpetuarse en el poder.
Kenia, Somalia y Nigeria sufren el triste fenómeno del terrorismo de signo musulmán. Fue la región donde al-Qaeda inició su guerra contra USA en 1998, al bombardear la embajada americana en Nairobi (Kenia) y en Dar-es-Salaam (Tanzania).
Nuestros gobiernos subsaharianos tratan de responder al extremismo terrorista con «mano dura», pero no parece el modo adecuado para mejorar la situación. Una respuesta exclusivamente militar nunca podrá doblegar la vitalidad criminal de estos grupos. Los recursos que se invierten en la lucha directa contra el terrorismo, habría que invertirlos en mejorar la situación socio-económica de nuestro pueblo. Es cosa obvia que necesitamos superar nuestra pobreza y subdesarrollo si queremos paralizar a los extremistas.